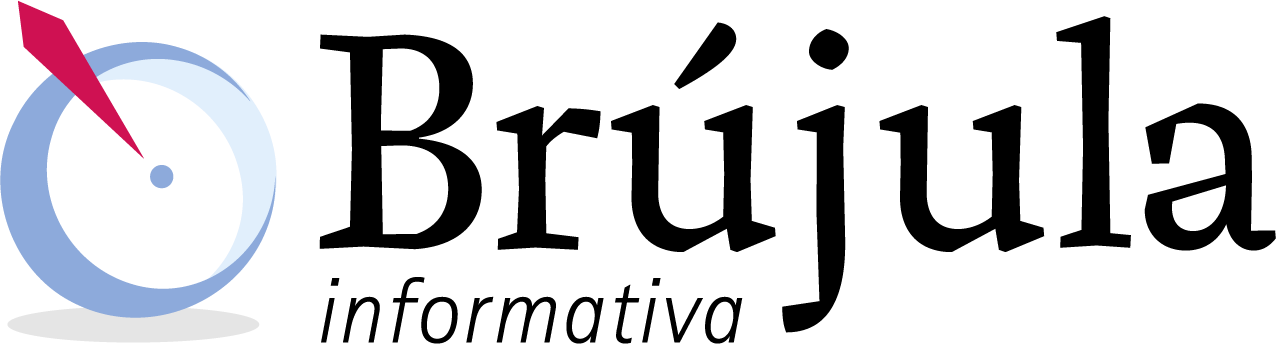Nunca se sabe dónde va a acabar aquella planta que hoy cultivamos. La raíz de un ciruelo (Prunus domestica) crece hoy, para hundirse hasta donde el terreno le permita. Sus hojas se desenvuelven incansables, superando los momentos difíciles y los más benignos. Vincular ciertas plantas con los seres queridos hace de ellas un tesoro de valor incalculable, hermoso, frágil y temporal, como nosotros mismos.
¿Hay algo más evocador que el olor de un galán de noche o los colores de los gladiolos? La horticultura permite vincular ciertas plantas con los seres queridos que ya no están y hace de ellas un tesoro de valor incalculable
Nunca se sabe dónde va a acabar aquella planta que hoy cultivamos. La raíz de un ciruelo (Prunus domestica) crece hoy, para hundirse hasta donde el terreno le permita. Sus hojas se desenvuelven incansables, superando los momentos difíciles y los más benignos. Vincular ciertas plantas con los seres queridos hace de ellas un tesoro de valor incalculable, hermoso, frágil y temporal, como nosotros mismos.
Aunque el tiempo parece perpetuarse con las flores de un jardín particular en Montevideo. Al abrirse aquellos gladiolos (Gladiolus cv.) enseñan sus tépalos blancos, con la boca de la flor pintada con unos pocos toques de color fucsia. Los cuida con mimo Erika Reichert, ama de casa, y le regalan sus grandes flores todas las primaveras desde hace más de 65 años. Ella no los plantó, sino que fue su padre, Don Carlos: “Un emigrante alemán que llegó a Uruguay en el año 1926. Falleció cuando yo tenía 12 años, hoy ya tengo 76. Pude conservar los gladiolos que eran de su jardín y no cambiaron su color, aunque puede que sí su tamaño, algo más pequeño. Don Carlos era un amante de la naturaleza”, explica. Y ese amor se ve reflejado en Reichert, otra amante de las plantas y de los animales, entusiasta aprendiz de lo bello de la vida. Su padre todavía late en estas flores del jardín.
Débora Soriano, del pueblo de Ágreda (Soria), guarda un nexo hermoso con su abuelo, Jesús Martínez El Herrero, del que recuerda su inteligencia y su cariño: “Su habitación y la mía daban al campo. Él se encargaba de prepararme para ir al colegio, porque mis padres trabajaban. Me despertaba y había que abrir la ventana para ventilar”. Entonces aparecían unas vistas muy especiales: “A la derecha se ve el Moncayo y, a la izquierda, el gallinero, dónde mi abuelo y sus hermanos tenían animales, el huerto y los aperos de labranza. Allí se ve un cerezo (Prunus avium), al que le tenemos especial cariño, y un lilo (Syringa vulgaris). Mi abuelo nos hacía contemplar el cerezo todos los días, cuando se le caían las hojas, con nieve, con fruto… Pero era una fiesta cuando estaba lleno de flores. Hoy seguimos mirando al cerezo y recordamos al abuelo”, cuenta Soriano.
El cerezo y su memoria tiene algún sentimiento más que narrar: “Nuestro abuelo también tenía una tradición: la mañana del día 10 de junio cortaba la rama con las mejores cerezas y se las llevaba a su hija Mili, para felicitarle el cumpleaños. Hoy, si podemos, seguimos haciéndolo”. Sus raíces unen a la familia Soriano, en una herencia hecha de flores y frutos.

Para Pedro García, de Molina de Segura (Región de Murcia), es el galán de noche (Cestrum nocturnum) el que le evoca a su madre, Araceli: “Ella era una manchega, felizmente trasplantada al Mediterráneo, que amaba las flores olorosas. Plantó en su jardín un galán de noche y en verano, en cuanto oscurecía, abría todas las ventanas y su olor inundaba toda la casa”, explica sobre sus recuerdos y la peculiaridad de esta especie para perfumar el aire cuando el sol desaparece. “Ella nos dejó un agosto, envuelta en su aroma preferido. Mi hijo y yo vivimos ahora en la que fue su casa, y en las noches de verano, cuando el olor del galán es una presencia casi física, sentimos que ella vuelve a casa. ¿Hay algo más evocador que un aroma?”, concluye García.

Otras veces, gracias a las plantas, se hermanan dos seres queridos que ya no están, como es el caso de las abuelas Nieves y Felisa. De esta forma lo relata Aura Pacheco, de Quiroga, un pueblo del sur de Lugo en plena Ribeira Sacra: “La abuela Felisa también vivía aquí, en una casita pequeña, hasta que murió en 1999. Yo, con 23 años, acababa de irme a vivir con mi marido. Fuimos a vaciar la casa de la abuela Felisa, y lo único que quise para mí fue la hortensia (Hydrangea macrophylla) de color rosa que tenía al pie de la escalera. Me la traje a mi piso, un ático con terraza orientado al sur”. “Aquí sigue en su maceta y la acompaña otra hortensia que era de la abuela Nieves, la abuela de mi marido, a la que le encantaban las plantas de todas las clases y colores. Ella era feliz cuando le pedías una para llevártela a casa para plantar”.

Para la chilena Andrea Orellana, su hermano, Nicolás, sigue vivo con su buen hacer para las plantas: “Él tenía buena mano con las plantas. Cada vez que había una media muerta, la tocaba, la cuidaba un poco y revivía”. Y pone un claro ejemplo: “Planté unas hiedras en mi casa que no lograban sobrevivir, y le pedí a Nicolás entre bromas que, por favor, las tocara, porque siempre le decíamos que tenía una habilidad especial con las plantas. Después de que él las tocó, las hiedras lograron revivir y crecieron tanto que teníamos que estar podándolas para que no se descontrolaran de tanto crecer. Lo gracioso de esto es que yo soy paisajista y mi hermano era ingeniero en construcción, decíamos que estábamos con las profesiones cambiadas”, relata Orellana con una sonrisa.
Las raíces de aquel ciruelo se irán a dormir dentro de poco, porque el otoño llama a su puerta. Aunque este arbolito se quedará sin hojas en unos días, la savia llenará con fuerza sus capullos en primavera, para rememorar con la floración la mano de la persona que lo sembró. Él ya no está, pero la belleza de su espíritu se hace presente en cada brote, en cada recuerdo. Un gorrión acaba de posarse en una de sus ramas.
Gente en EL PAÍS