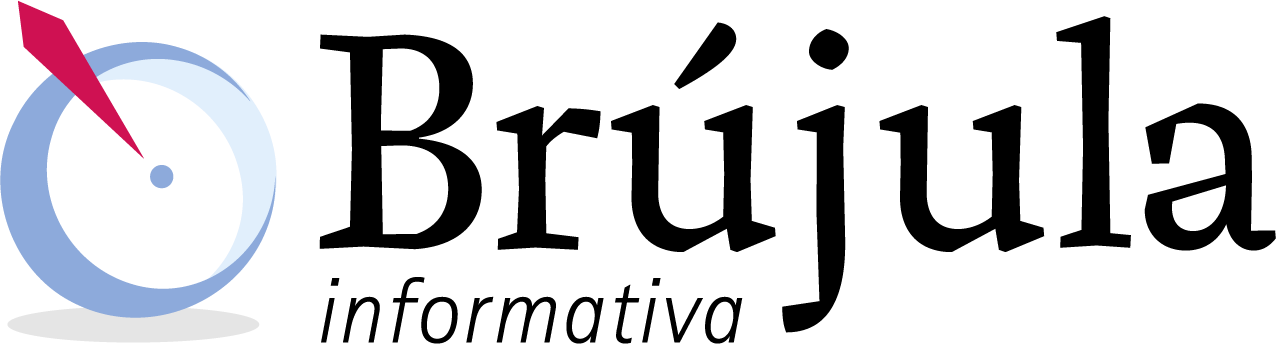La desconexión entre riqueza financiera y bienestar social se agranda: los mercados se duplican mientras la renta real no avanza. Leer La desconexión entre riqueza financiera y bienestar social se agranda: los mercados se duplican mientras la renta real no avanza. Leer
Durante los últimos años hemos aprendido a convivir con riesgos que antes habrían parecido inasumibles. Ya sean financieros o emocionales suceden a velocidad de vértigo y no dejan espacio para la fe, la razón o la aceptación del amor, solo a la distracción. En economía estamos hablando de precios de los activos persistentemente elevados, deuda pública en niveles históricamente extremos, bancos centrales convertidos en actores permanentes de estabilización. Nada de esto provoca ya alarma social. A lo sumo, debates técnicos que podrían hacer que usted abandonara aquí esta lectura, convencido de que todo eso pertenece a un mundo que no le concierne, como el salmón de fondo de página.
La razón es incómoda y va más allá de la fatiga informativa. La mayoría de la gente vive ajena a estos riesgos no porque no existan, sino porque no los crea ni los comparte, solo los sufre. No participa en las burbujas de activos, no decide el nivel de endeudamiento público, no diseña la arquitectura monetaria. Pero sí acaba sufriendo sus consecuencias cuando los ajustes llegan en forma de inflación, recortes, precariedad o crisis fiscales. Los riesgos se socializan siempre por el lado del daño, nunca por el de la decisión.
El problema no es, por tanto, solo financiero. Es político y distributivo. Los desequilibrios se acumulan en un plano abstracto, casi irreal, mientras sus costes aparecen siempre en el mismo sitio: en la economía cotidiana, en los márgenes del mercado laboral, en la erosión de la confianza hacia las instituciones. En la última década, los mercados bursátiles de las economías avanzadas han más que duplicado su valor, mientras la renta real mediana apenas ha avanzado. Esa divergencia no es una anomalía estadística: es el síntoma de una desconexión estructural entre riqueza financiera y bienestar social. No es una percepción subjetiva. Desde la crisis financiera global, el valor de los activos financieros ha crecido sistemáticamente más rápido que la economía real, incluso en fases de bajo crecimiento. Nunca había sido tan evidente la divergencia entre la lógica de los mercados y la experiencia económica cotidiana de la mayoría. Es brecha no solo es económica: es cognitiva y política.
Buena parte de la aparente estabilidad actual se explica así. No porque hayamos eliminado los desequilibrios, sino porque los hemos desplazado en el espacio y en el tiempo. Las burbujas de activos ya no se viven como excesos, sino como apuestas de casino. La inteligencia artificial es el ejemplo más reciente: una promesa de transformación tan poderosa que parece capaz de justificar valoraciones exigentes, concentraciones de capital sin precedentes y una tolerancia ciega al riesgo. No es una crítica a la tecnología, sino a la velocidad con la que las expectativas financieras suelen adelantarse a los beneficios reales.
Algo similar ocurre con la deuda pública. En muchas economías avanzadas ha dejado de percibirse como una anomalía coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del paisaje económico. La deuda ya no se discute como problema, sino como condición. El debate no gira tanto en torno a su sostenibilidad como a su gestión política: cómo convivir con ella sin que resulte socialmente explosiva. El ajuste, si llega, se difiere; el coste, si aparece, se diluye. La deuda se convierte así en una promesa diferida, cuyo pago se traslada en el tiempo y, a menudo, en el electorado.
A todo ello se suma un meta-riesgo más profundo y menos visible: la dependencia estructural de los bancos centrales. No solo como proveedores de liquidez en momentos de estrés, sino como anclajes permanentes de expectativas. Desde la crisis financiera global, sus balances se han convertido en instrumentos de estabilización casi omnipresentes. Aunque parte de ese apoyo se retire, el mensaje permanece: cuando algo se rompa, habrá intervención. No es una fe explícita, pero sí una convicción interiorizada por los mercados y, cada vez más, por los gobiernos. Esta expectativa de respaldo permanente ha tenido un efecto profundo: ha alterado la percepción del riesgo. Las decisiones de inversión ya no se toman solo en función de fundamentales económicos, sino también de la probabilidad implícita de intervención. El resultado es un sistema que tolera niveles crecientes de fragilidad porque confía en que siempre habrá un amortiguador institucional dispuesto a ganar tiempo.
Este desplazamiento del riesgo explica por qué la desconexión entre mercados y economía real convive hoy con otra menos comentada, pero quizá más peligrosa: la que separa la economía política de la política económica. Las decisiones técnicas se toman en marcos cada vez más autónomos, blindados frente al conflicto, mientras los sistemas políticos operan en horizontes cortos, incapaces de absorber ajustes prolongados sin fractura social. El resultado es una estabilidad aparente, sostenida más por inercia que por consenso.
Es aquí donde la literatura deja de ser un adorno y se convierte, otra vez, en diagnóstico. En La montaña mágica, Mann describe un espacio donde el tiempo parece suspendido y los problemas del mundo exterior llegan amortiguados, casi irreales. Allí, la distancia no elimina el peligro, pero sí la urgencia. El espacio trae consigo el olvido. Algo muy parecido ocurre hoy en la economía global: los riesgos no han desaparecido, pero se han vuelto técnicos, lejanos, difíciles de sentir.
El olvido, sin embargo, no es completo. Persisten los buenos sentimientos: la confianza, la esperanza, la fe en que el sistema resistirá. Tal vez esa sea la verdadera fe social contemporánea. No la creencia de que no habrá crisis, sino la convicción de que, cuando llegue, será gestionable, gradual, administrable. Que habrá tiempo. Que habrá distancia. Pero la distancia no elimina la gravedad. Solo la disimula. Y cuando el ajuste llega, suele hacerlo más rápido que la capacidad política de explicarlo y más profundo que la disposición social a aceptarlo. La historia económica está llena de episodios que se anunciaron como excepcionales y terminaron siendo, una vez más, dolorosamente familiares.
No es la primera vez. Cada ciclo de exceso viene acompañado de una narrativa que promete haber aprendido de los errores anteriores. Cambian los instrumentos, cambian los activos, cambian las palabras. Lo que no cambia es la facilidad con la que el recuerdo del último ajuste se diluye cuando la estabilidad se prolonga lo suficiente. Seguimos viviendo en una montaña mágica global. Y quizá sigamos un tiempo más. Pero convendría recordar que no sobrevivimos porque hayamos eliminado los riesgos, sino porque hemos aprendido a convivir con ellos sin sentirlos. No sé si será en 2026, pero más pronto que tarde el riesgo rodará montaña abajo. La gravedad no negocia, lo único que queda en la cima es lo que sentimos de verdad.
*Francisco Rodríguez es Catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas. En X: @franrodfe
Actualidad Económica // elmundo