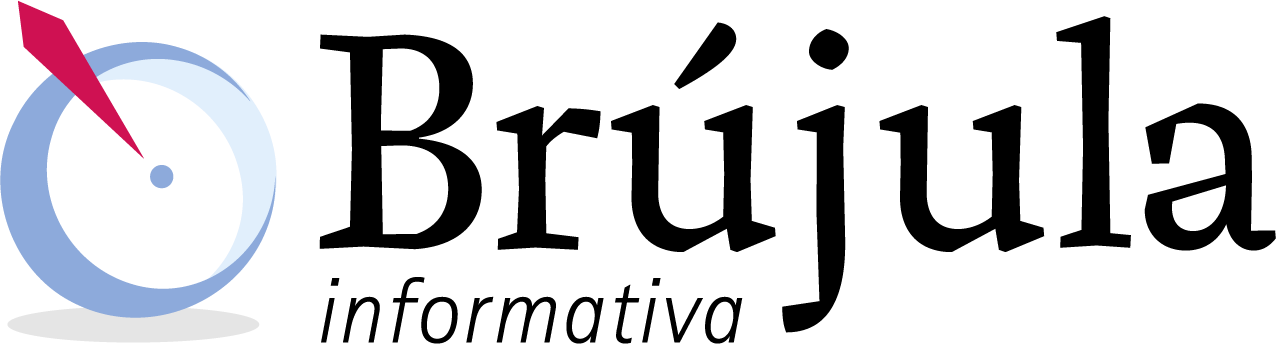Veronika Franz y Severin Fiala, la primera pareja de directores formada por tía y sobrino, componen en ‘El baño del diablo’, la película de terror del año Leer Veronika Franz y Severin Fiala, la primera pareja de directores formada por tía y sobrino, componen en ‘El baño del diablo’, la película de terror del año Leer
Todo el mundo vive convencido de que su miedo es el mayor de todos. Da lo mismo el lugar, la época o la condición social. El terror está ahí como señal de alerta y, más importante, como argamasa social y, por ello, perfectamente manipulable. Y no lo dice Twitter, que también, sino dos expertos en la materia. Veronika Franz y Severin Fiala, tía y sobrino (la primera pareja de directores de la historia del cine con semejante parentesco), llevan años dándole vueltas a cada uno de nuestros temores más íntimos. Desde su irrupción en escena con Buenas noches, mamá, en 2014, su concepción del terror ha huido de cataclismos, bestias y sucesos extraños para centrarse en el fraseo triste de los cotidiano. «El más terrible de los monstruos viven dentro de cada uno de nosotros», dice Franz modo de declaración de principios y Fiala le da la razón: «La razón por la que muchas películas de terror recurren a los sustos es que simplemente no dan miedo. El problema es que en cuanto identificas la amenaza, en cuanto el problema es una criatura del inframundo o un asesino en serie, desactivas lo que importa. Tienes de un lado al villano y del otro a una sociedad perfecta. El problema, lo que espanta, es descubrir que nada es perfecto, que la vida en sociedad es el problema. Siempre. Y eso sí da pánico».
El baño del diablo, la última película de la pareja recién estrenada, es a su manera la perfecta ilustración del párrafo precedente. Se cuenta la historia de las mujeres que allá en el siglo XVIII cometían suicidio «sin hacerlo realmente». «En un mundo donde el dogma de la religión lo podía todo, quitarse la vida significaba acabar por fuerza en el infierno», explica Franz didáctica tal y como aparece en la propia cinta. Y sigue: «Lo que hacían, siempre mujeres, era asesinar a un niño, por definición un alma pura, y arrepentirse a continuación para acceder a la absolución (y, por tanto, al cielo) antes de ser ejecutadas». «Escuchamos esto en un podcast sobre Historia y nos llamó la atención del mismo modo que hubiera más de 400 casos documentados (no era algo anecdótico) como que no se conociera en absoluto. La Historia rara vez se ocupa de la gente común y, menos aún, de las mujeres comunes», añade Fiala en sincronía.
Sin exagerar el gesto, sin doblar en un solo momento la cámara para sorprender o, en efecto, asustar, solo pendiente del sufrimiento de una mujer acosada por el matrimonio, la religión y el más íntimo de los miedos, la película avanza por la mirada y la imaginación del espectador como un mal augurio. Algo malo va a pasar y ni una sola de las señales, advertencias y premoniciones que nos ofrece la historia protagonizada por una imperial Anja Plaschg impedirá que sigamos mirando. Ni un segundo. Y claro, acaba por suceder no solo lo malo, sino lo peor.
«Si se leen las transcripciones de los interrogatorios que se conservan, llama la atención la modernidad de cada palabra. Hay un caso en concreto en el que habla una mujer extremadamente perfeccionista y empeñada en cumplir con las expectativas de lo que la sociedad espera de ella. Y así hasta darse cuenta de que nada de lo que haga será nunca suficiente. Ese es un argumento muy moderno. Muchas mujeres hoy pasan por lo mismo y su padecimiento se llama depresión», comenta una y subscribe el otro: «El error es creer que todo lo que pasó fue una consecuencia de la religión o de las viejas creencias. No, es una mujer luchando contra el sentimiento de culpa que genera el dogma, da lo mismo que sea religioso o social».
Y, en efecto, es en ese terreno perfectamente identificable y perfectamente actual en el que se desarrolla un drama de época que, en verdad, no tiene tiempo. «Los monstruos somos nosotros. Da igual, la clase social, el lugar o el tiempo», dicen ahora los dos. Queda claro.
Cultura // elmundo